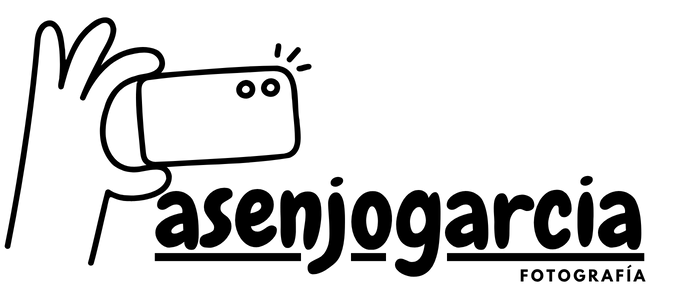Hay lugares que uno sueña sin saber muy bien por qué. Para nosotros, África de un tiempo a esta parte, se ha convertido en uno de esos destinos que siempre está en el mapa. Este año se nos cruzó en el camino Namibia: un país que suena a desierto, a silencio y a carreteras de grava interminables. Queríamos escapar del ruido, dormir bajo estrellas que no conocemos y escuchar cómo suena la tierra cuando no hay nadie alrededor. Queríamos sentirnos pequeños.
Marcada la ruta y con todos los preparativos listos, nos lanzamos a la aventura de recorrer un país tan grande que, por momentos, parecía no tener final.
Nuestra ruta comenzó en Windhoek, la capital, que dejamos atrás enseguida rumbo al Sur, directos a buscar el gran desierto.
Llegar a Sesriem y dormir junto a las dunas de Sossusvlei era casi un rito. Nos levantamos antes del amanecer, con la arena todavía fría bajo los pies, y subimos las enormes dunas mientras el cielo se teñía de rojo. Desde arriba, el viento levantaba hilos de polvo que borraban nuestras huellas. En aquel silencio solo se escuchaba nuestra respiración.
Desde allí, la ruta siguió hacia la costa, hasta Lüderitz, una ciudad que parece vivir de espaldas al mundo. Visitamos Kolmanskop, donde la arena devora las casas abandonadas por los buscadores de diamantes y la historia se esconde tras puertas abiertas de par en par. Caminamos por salones cubiertos de dunas y ventanas rotas por el viento. La luz se cuela por las grietas de las paredes descoloridas, dibujando líneas que solo existen unos segundos.









En Solitaire, una gasolinera perdida se convierte en salvación: un café y un trozo de pastel de manzana bastan para seguir adelante. La carretera vuelve a abrirse, siempre recta, siempre vacía.



La carretera vuelve a abrirse, siempre recta, siempre vacía.
De nuevo en la costa, Walvis Bay nos recibió con la bruma matutina del Atlántico y colonias de focas que ladran al viento. Aquí el mar choca contra la arena del desierto como si dos mundos se negaran a mezclarse del todo.



En Spitzkoppe tuvimos la oportunidad de perdernos entre sus rocas rojizas que surgen de la nada. Subimos hasta los arcos de piedra al atardecer, cuando todo se vuelve naranja y rosa. Allí uno entiende lo que significa estar realmente solo: sin electricidad, sin carreteras, solo piedra caliente y la promesa del frío cuando caiga la noche.


El final del camino lo marcó Etosha, uno de los pocos lugares en Namibia donde la vida salvaje sigue imponiendo sus reglas. Días de polvo y paciencia. Caminos infinitos y sorpresas tras cada curva. Conducir y ver la vida salvaje en su esplendor: esperar junto a una charca hasta que aparezca un elefante, una manada de cebras o un león bostezando a la sombra. Allí uno aprende que no hay prisa. Todo sucede cuando tiene que suceder.











¡Desde luego, volveremos!